Parece
que está calando en la opinión pública el convencimiento de que el liberalismo es
la única estrategia económica capaz de superar la crisis, como si no hubiera
otra salida a la situación en la que nos han metido los neoliberales, que
administrar más de lo mismo. Esta puede ser la razón del aburrimiento de ese
18,5% de españoles que, a pesar de tener estudios superiores, no ejercen la
siempre comprometida labor de intelectual y no saben o no contestan. Suele
ocurrir que los hechos que más influyen en el comportamiento humano se basan en
quimeras. En los tres mil años o más de historia escrita no se ha podido
recoger un solo dato que pruebe la existencia del más allá o que demuestre la
creación del mundo por un ser superior. A pesar de ello este gobierno elabora
normas de conducta privada en base a leyes divinas. Desde una especie de camelo
semejante se siembra la idea de la necesidad de sacrificio de los que menos
tienen para que los ricos se decidan a invertir y mover la economía. Tan
improbable es que eso ocurra como que exista el demonio.
La ciencia
aplica sus inventos en condiciones idénticas a las de los experimentos con los
que consigue sus descubrimientos. Los antibióticos, por ejemplo, hacen su
trabajo sobre microorganismos que infectan de forma muy parecida a cada
individuo y que actúan igual en la placa de Petri que en el animal vivo. Si las
bacterias cambiaran de un día para otro, los antibióticos no servirían de nada.
La historia, por el contrario, no puede aplicar sus conocimientos porque,
además de no ser capaz de reproducirlos de manera experimental, el futuro es
impredecible y cada día cambian las condiciones empíricas. Por eso, defender
sistemas que hasta ahora han venido funcionando (mucho más cuando ni siquiera
funcionan), tiene crédito hasta que deja de tenerlo. Es posible que no existan
principios inmutables de comportamiento humano, sino que la conducta sea la
adaptación a la variabilidad del medio.
Si se pudiera asegurar la estabilidad de los factores ambientales, como se
estandarizan en el método científico, la sociología o la historia tendrían
valor predictivo.
El
neoliberalismo, que no es un principio inmutable, no puede ser utilizado como
argumento de fiabilidad eterna. El afán de riqueza de una minoría no va a poder
dirigir y alimentar la economía de manera permanente y universal. De hecho lo
único que consigue es engordar su cuenta sin importarle la comunidad (el
liberalismo se conoce también como individualismo económico). Basta con que se
produzca un accidente, un error de cálculo o una fechoría calculada para que se
tengan que modificar las condiciones y quien antes prestaba dinero a clientes
confiados, deba ser rescatado con el esfuerzo de todos por cometer la
indiscreción de robar. No estoy hablando de moral ni de justicia, me refiero a
condiciones objetivas que operan en las sociedades modernas.
La historia
reflexiona acerca de las realidades que se dieron en el pasado y que puede que
se repitan en el presente; la leyenda ni eso. La historia generaliza, no con la
fiabilidad de las leyes de la física, pero si con la aproximación suficiente
como para inferir lo que no debe hacerse. La historia ha podido analizar y
generalizar la trayectoria de los imperios que en el mundo han sido. Imperios
locales y piramidales como el Inca o el Egipcio e imperios globales y
transversales como el Romano, el Cristiano o el Norteamericano. De los imperios
extinguidos se pueden estudiar los síntomas que anunciaron su decadencia, las
causas que dieron lugar al desgaste de instituciones que funcionaban hasta
entonces y el tiempo que tardaron en llegar al derrumbe definitivo. En la
historia del cristianismo, que se encuentra en fase de agonía, se puede leer el
diagnóstico de su enfermedad, el efecto de los tratamientos que se aplicaron en
su día y el pródromos de su muerte.
El capitalismo
también poder ser sometido a análisis y comparaciones para ver si las crisis
periódicas que padece se deben a ajustes coyunturales, que podrán superarse con
tratamientos de choque, como los que se le están aplicando, o si por el
contrario, se trata de fallos estructurales que lo inutilizan para satisfacer
las demandas de una población de más de siete mil quinientos millones de
habitantes. Habrá que conocer si el actual sistema de distribución de la
riqueza sirve para sostener el planeta y a sus habitantes o si estamos en la
fase final de un proceso irreversible que necesita ser renovado con urgencia
antes de que nos arrastre a todos al desastre.
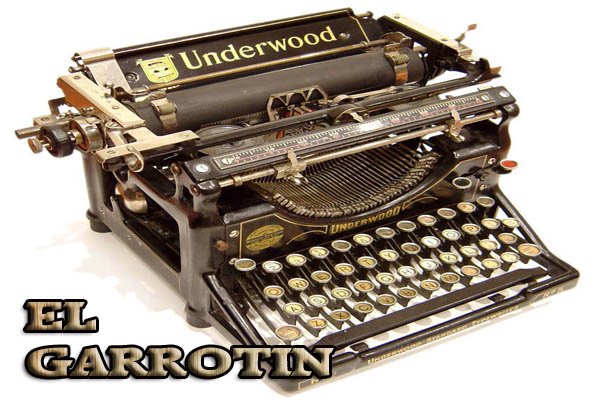

No hay comentarios:
Publicar un comentario